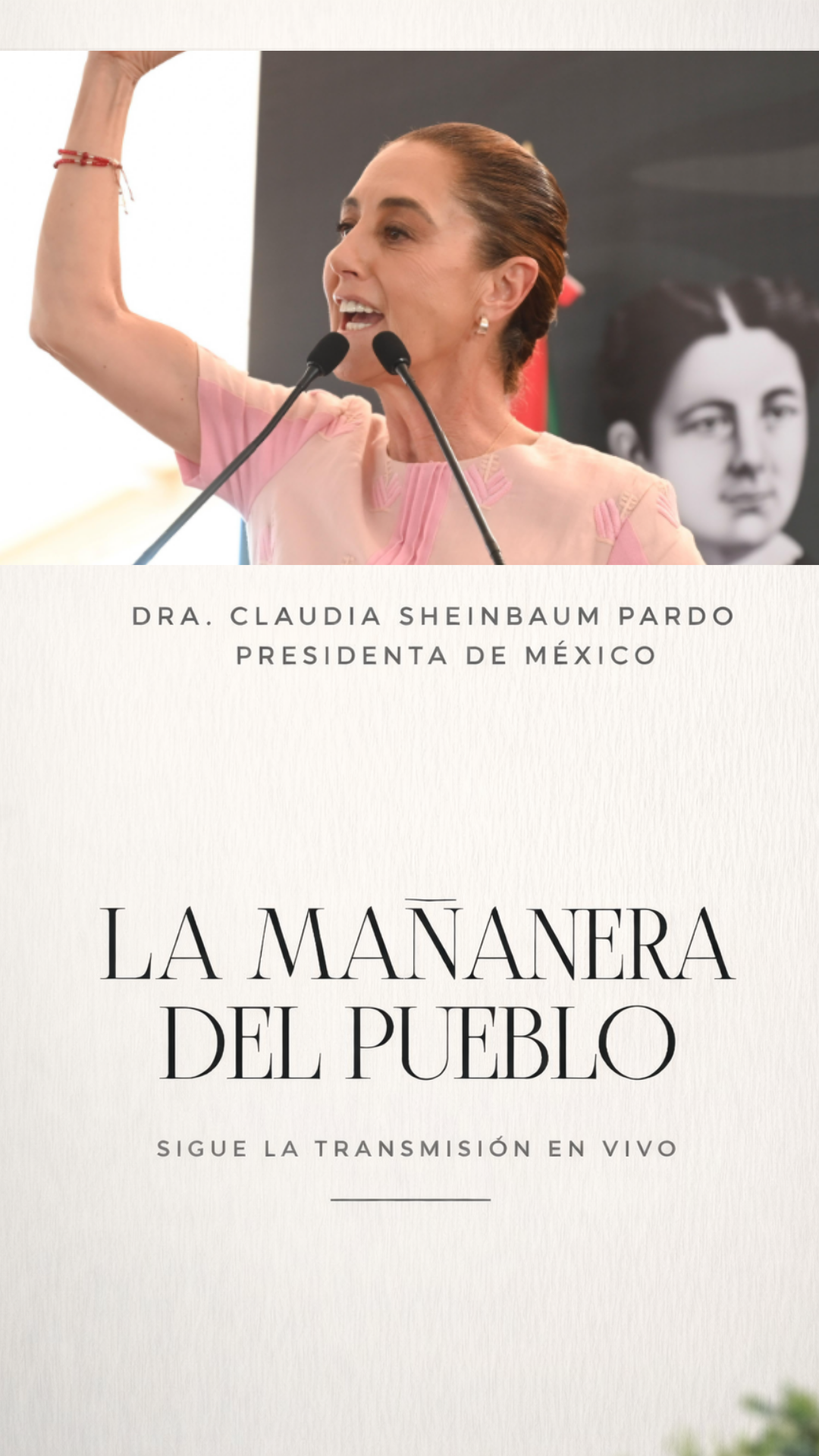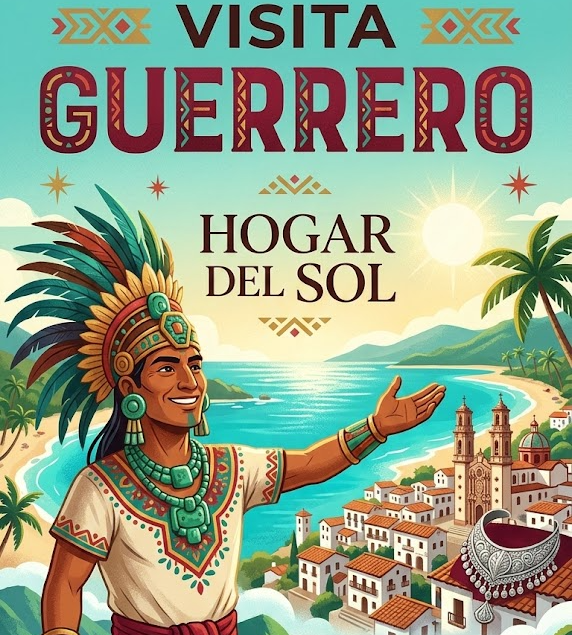El fusil AR-15 estaba tan viejo que los agentes le colocaron cinta metálica alrededor del cargador para que no se le despegara. El helicóptero, sin una de las dos puertas, también parecía tener más de dos décadas. Pero eran, así de precarios, parte del equipo con el que contaba la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez en la época más violenta, en 2011, cuando los índices de homicidios seguían alrededor de cinco diarios y la ciudad era todavía una de las más peligrosas de México.
Noté los recursos de los agentes de la PGR durante un viaje a la Sierra de Chihuahua, donde, sin chalecos antibalas ni protección de otro tipo, durante unas ocho horas se dedicaron a arrancar con las manos miles de matas de mariguana. El dato oficial indicó que se trató de 3.2 hectáreas, el mayor decomiso que realizaba la PGR por sí sola en los más de tres años de presunta guerra contra las drogas en la entidad con los mayores índices de violencia. No hicieron detenciones ni dieron muestras de tratar de buscar a algún relacionado con el plantío aun cuando en el campamento encontrado todo indicaba que los encargados deberían estar cerca, ya que, como suele reportarse en estos casos, las brasas de una fogata bajo un comal seguían encendidas cuando llegamos.
Varios aspectos del operativo tenían un aire de montaje. Tanto la escasez con la que trabajaban los agentes federales como el hecho de que ninguno parecía tener la intención de buscar a algún probable responsable de la vigilancia y mantenimiento de las hectáreas cultivadas. Si realmente se trataba de “combatir” al narcotráfico, ¿por qué no se trataba de mejorar el trabajo en la investigación de este tipo de delitos? ¿Por qué los agentes de la PGR se veían tan pobremente equipados, sobre todo en comparación con los militares que llegaron a aquella frontera en helicópteros patrocinados por el Gobierno norteamericano a través de la Iniciativa Mérida?
La delegación de la PGR en Chihuahua duró incluso años sin titular y jamás llegaron los 63 agentes del ministerio público que fueron anunciados al inicio de la Operación Conjunta Chihuahua.
En el colmo de la ausencia de investigación, la PGR informó que no tenía responsabilidad alguna en esclarecer los miles de homicidios registrados en aquella frontera a partir de 2008, el periodo de violencia atribuido a una disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
El motivo, señaló la dependencia, era que el fuero federal era, efectivamente, el encargado de investigar la delincuencia organizada, pero que la ley en la materia no preveía el homicidio en su catálogo de delitos. En la Fiscalía General del Estado, mientras, el titular, Jorge González, informaba que unos seis mil casos de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano estaban totalmente sin investigación debido a que, por el calibre de las armas usadas, eran considerados obra de la delincuencia organizada, delito que correspondía investigar a la federación.
Ninguna Procuraduría, entonces, estaba dispuesta a investigar o a recabar elementos para esclarecer y castigar ante la sociedad lo que había ocurrido.
Había, en cambio, un despliegue armado que llegó a ser de hasta ocho mil efectivos militares que patrullaron casi cada una de las calles de la ciudad en vehículos tipo Humvee artilladas. La estrategia parecía ser, entonces, ocupar el territorio; no “combatir al narcotráfico” ni, a través de procedimientos penales, imponer el Estado de Derecho.
La presunta guerra “contra” el narcotráfico presentó, entonces, un marcado contraste entre la violencia y la capacidad del Gobierno federal para detener a presuntos delincuentes. De acuerdo con lo que el ex Secretario de Seguridad Pública reportó en la glosa del Quinto Informe de Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, en los primeros cinco años de ese sexenio, la Policía Federal detuvo a unas 75 mil personas; de éstas, sin embargo, sólo dos mil 554, o un tres por ciento, resultaron ser probables integrantes de alguna banda del crimen organizado. Al mismo tiempo, en contraste, en el país se registraron unos 84 mil asesinatos dolosos.
Los procesos penales iniciados a partir de las detenciones de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, son otro ejemplo de falta de profundidad, y no porque se haya fugado dos veces de sendos penales de alta seguridad, sino porque, pese que el Gobierno de Estados Unidos asegura que el Cartel de Sinaloa es el principal introductor de drogas ilegales en su territorio y que el sinaloense es uno de los líderes de esta organización, su arresto no ha provocado otras aprehensiones importantes ni aun acusaciones por delitos como homicidio o lavado de dinero. En el Consejo de la Judicatura, que reporta la actividad de los juzgados federales, no hay siquiera reportes de que la PGR haya obtenido sentencias condenatorias en las averiguaciones previas que mantiene abiertas contra el presunto capo.
Ismael “El Mayo” Zambada, otro sinaloense con unos 40 años en el negocio del narcotráfico y que supuestamente co-dirige el Cartel de Sinaloa junto con “El Chapo”, mantiene por su parte el récord de nunca haber sido arrestado.
Y aun cuando el Gobierno federal impulsó la versión de que la violencia era “entre ellos” o de que quienes eran víctimas de homicidio probablemente también eran parte del crimen organizado, la realidad es que el Gobierno federal no puede presentar las averiguaciones previas que expliquen quién asesinó o por qué a cada una de las víctimas. La delincuencia organizada es un delito federal, pero la PGR ha delegado en las procuradurías estatales toda la responsabilidad de aclarar lo sucedido en la presunta “guerra contra las drogas”. Las procuradurías estatales, por su parte, en la mayoría de los casos tampoco investigan.
Una medición reciente sobre la impunidad alrededor de los asesinatos en México, basada en el número de arrestos por homicidio contra averiguaciones previas abiertas, estima que en un 72.5 por ciento de los casos no hay detenidos; proporción de impunidad que puede ser aún mayor si la cantidad de detenidos se compara con los casos en los que los agentes del ministerio público pueden, efectivamente, presentar evidencia de la responsabilidad de los acusados.
Sin esta información, comentó uno de los autores del análisis a a medios de comunicación en febrero pasado, “no podemos afirmar quién fue el culpable o cuáles fueron las causas en la gran mayoría de los asesinatos cometidos en este país en los últimos años”.
Y así, en este contexto en el que la narrativa oficial insiste en que hay una disputa “entre ellos”, el Estado mexicano no sólo ha omitido investigar o encontrar a los responsables de los miles de asesinatos, sino que, en diferentes ocasiones, sus propias fuerzas armadas, incluyendo al Ejército, han sido encontradas como atacantes. La desaparición de 43 normalistas en Guerrero, donde está documentada la participación de al menos dos corporaciones policiacas, es sólo un ejemplo. Otro es el de los también estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados en 2010 en Monterrey por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que, aun cuando los abatió desarmados, los identificó como integrantes de la delincuencia organizada.
Pero esa es la función de la impunidad en este México de la presunta “guerra contra las drogas”: permitirle a las instituciones del Estado mexicano evadir su obligación de procurar e impartir justicia y, al mismo tiempo, tener una coartada por si deciden cometer un crimen. Siempre podrán culpar “al narcotráfico” o a “los cárteles”. Nunca les ha parecido necesario probarlo.